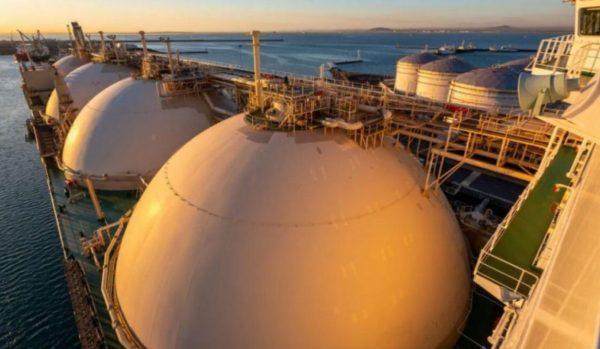Por qué el hormigón romano sigue en pie 2000 años después a pesar del avance del cambio climático
Un estudio del MIT analizó la mezcla del material y las técnicas que se utilizaron para la construcción de los edificios que hoy siguen en pie.

El hormigón romano, desarrollado por una civilización cuya arquitectura continúa maravillando al mundo siglos después, es el secreto detrás de estructuras que resistieron el paso del tiempo durante milenios. Este material no solo se destacó por su asombrosa resistencia, capaz de soportar siglos sin desmoronarse, sino también por la elegancia que inspiró a generaciones de arquitectos e ingenieros.
Los romanos lograron esta hazaña mediante una meticulosa selección de materiales y un enfoque innovador en la construcción, lo que les permitió anticiparse al desgaste natural. Aunque muchas de sus técnicas fueron olvidadas con el tiempo, el interés contemporáneo resurgió, revelando el potencial de estas prácticas antiguas para ofrecer soluciones revolucionarias a los desafíos actuales de la construcción.

Por qué el hormigón romano sigue en pie 2000 años
Un estudio realizado en 2023 por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) arrojó luz sobre los ingredientes y procesos responsables de la extraordinaria durabilidad y resistencia del concreto romano.
La puzolana, una ceniza volcánica proveniente de las cercanías de Pozzuoli, en Italia, era el componente clave en la elaboración del concreto romano. Al combinarse con cal y agua, esta sustancia actuaba como aglutinante, dando origen a una matriz sólida y resistente.
El secreto de su eficacia radicaba en la reacción química conocida como reacción puzolánica, que generaba un material de notable durabilidad. Su capacidad para endurecer incluso bajo el agua fue fundamental para la construcción de infraestructuras como puertos y acueductos, muchas de las cuales siguen en pie hasta hoy.
Los romanos también aplicaban una técnica llamada “mezcla en caliente”, que consistía en añadir cal viva a la puzolana y el agua mientras aún se encontraba a altas temperaturas. Esta práctica no solo aceleraba el fraguado del concreto, sino que también lo hacía más resistente con el tiempo.
Un estudio del MIT publicado en 2023 reveló que esta técnica contribuía además a una sorprendente propiedad del hormigón romano: su capacidad de autorrepararse. Esta característica fue clave para su impresionante durabilidad a lo largo de los siglos.

La investigación empleó tecnologías de punta, como la microscopía electrónica y la espectroscopía de rayos X, para analizar en detalle muestras de concreto romano con más de 2.000 años de antigüedad. Los resultados sorprendieron al revelar la presencia de pequeños fragmentos de cal -conocidos como clastos- que, lejos de ser imperfecciones, resultaban esenciales para las propiedades auto-reparadoras del material.
Por qué el hormigón logró mantenerse de pie durante siglos y repararse solo
“Estos clastos no aparecen en el hormigón moderno, entonces, ¿por qué están en estos antiguos compuestos?”, se cuestionó Admir Masic, coautor del estudio, en declaraciones difundidas por el MIT.
El análisis permitió concluir que estos clastos no eran producto de una mezcla deficiente, como se pensó durante mucho tiempo, sino un componente intencional que aportaba una capacidad crucial: la de auto-repararse. “Siempre me inquietó la idea de que se consideraran un error por mala calidad en la mezcla”, comentó Masic.
Cuando el concreto presentaba fisuras, el agua que ingresaba desencadenaba una reacción química que generaba carbonato de calcio. Este compuesto se depositaba en las grietas, sellándolas de forma natural y prolongando la vida útil de la estructura.
Una forma sencilla de comprender cómo actuaban los clastos de cal en el concreto romano es imaginar que este material contaba con un sistema de reparación interna, como si llevara pequeñas cápsulas de emergencia listas para activarse ante cualquier daño. Cuando una grieta se formaba y el agua lograba filtrarse, esos fragmentos de cal reaccionaban químicamente, generando un nuevo compuesto que rellenaba la fisura desde el interior.
Lo fascinante del concreto romano no es solo su durabilidad, sino también su capacidad de autorrepararse. Las pequeñas fisuras que aparecían con el tiempo solían extenderse hacia los clastos de cal. Al entrar en contacto con el agua, estos reaccionaban formando cristales de carbonato de calcio, que sellaban las grietas de manera natural.
A diferencia de esto, el cemento Portland, ampliamente utilizado en la construcción moderna, presenta limitaciones importantes en términos de longevidad. Según la profesora Somayeh Nassiri, de la Universidad de California en Davis, su vida útil suele oscilar entre 75 y 100 años, lo que plantea desafíos para las infraestructuras a largo plazo.
Avanzar hacia un modelo de construcción más sostenible
El concreto romano ofrece un ejemplo inspirador para la ingeniería actual, al demostrar que es posible construir de forma más sostenible y con menor impacto ambiental. “Es emocionante pensar cómo estas formulaciones más duraderas podrían no solo extender la vida útil del concreto, sino también mejorar las propiedades de las mezclas utilizadas en impresión 3D”, destacó Admir Masic.
Estos hallazgos no solo ponen en evidencia la notable maestría técnica de los romanos, sino que también aportan un valioso legado con el potencial de transformar el futuro de la construcción. Al mirar hacia atrás y recuperar prácticas ancestrales, la industria podría avanzar hacia un modelo más sostenible, donde el pasado ofrezca soluciones clave para los retos del presente.