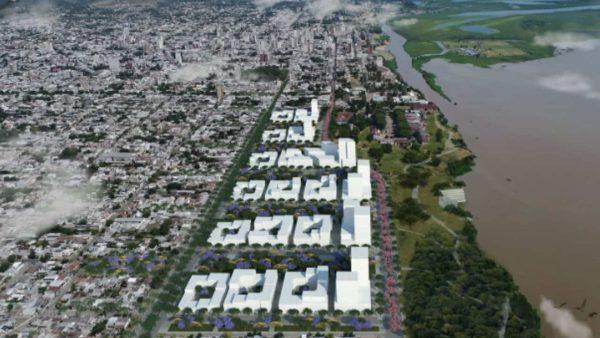El alimento ancestral argentino que la ONU recomienda como “súper alimento”
Considerada un alimento clave para el futuro, la quinoa se abre paso como símbolo de nutrición, resiliencia y herencia ancestral.

En las alturas del noroeste argentino, donde los suelos son áridos y el viento domina el paisaje, crece desde hace miles de años un cultivo que hoy vuelve a ocupar un lugar central en la conversación global sobre nutrición y sostenibilidad: la quinoa.

Este grano andino, que fue base de la alimentación de los pueblos originarios del altiplano, fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como un “súper alimento” por su alto valor nutricional y su adaptabilidad a condiciones climáticas extremas.
Originaria de los Andes, la quinoa -cuyo nombre proviene del quechua kinwa– fue cultivada por las comunidades quechuas y aymaras mucho antes del auge del maíz y el trigo. Considerada sagrada por los incas, llegó a ser llamada “el grano madre”. Tras la colonización, su producción fue desplazada por otros cultivos, pero en las últimas décadas experimentó un renacimiento, impulsado por el interés internacional en la alimentación saludable y las dietas sostenibles.
La ONU declaró al 2013 como el Año Internacional de la Quinoa, destacando su potencial para contribuir a la seguridad alimentaria mundial. Su composición nutricional es notable: contiene los ocho aminoácidos esenciales, es rica en proteínas, hierro, magnesio y fibra, y no contiene gluten, lo que la convierte en una opción ideal para personas celíacas. Además, su bajo índice glucémico la hace adecuada para dietas equilibradas y para prevenir enfermedades metabólicas.

En Argentina, la quinoa se cultiva principalmente en Jujuy, Salta y Catamarca, donde pequeños productores familiares conservan las técnicas ancestrales de siembra y cosecha. En los últimos años, cooperativas locales y proyectos de investigación del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) impulsaron su expansión y diversificación, adaptando variedades a distintas regiones del país.
“Es un cultivo de enorme valor estratégico: no solo por su aporte nutricional, sino porque puede crecer en suelos marginales y con poca agua, lo que la vuelve una alternativa frente al cambio climático”, explica Verónica Suárez, investigadora del INTA Abra Pampa, en la Puna jujeña. Su equipo trabaja en programas de mejoramiento genético para aumentar el rendimiento sin perder la calidad tradicional del grano.
Más allá del ámbito agrícola, la quinoa se consolidó como un ingrediente versátil en la gastronomía argentina. Se usa en ensaladas, guisos, panes y hasta postres. En restaurantes y comedores escolares de la región andina, su presencia es cada vez más frecuente, promovida por políticas que buscan revalorizar los alimentos autóctonos.
A nivel internacional, el crecimiento del consumo ha sido sostenido: según datos de la FAO, la producción mundial de quinoa se duplicó en la última década, con Perú y Bolivia como principales exportadores. Argentina, aunque aún en menor escala, comienza a posicionarse con productos diferenciados de calidad premium.
El resurgimiento de la quinoa simboliza algo más que una tendencia alimentaria: representa la reconexión con un legado cultural y ambiental. Desde los cerros del altiplano hasta las mesas urbanas, este grano milenario reafirma su papel como un alimento del pasado con futuro, capaz de nutrir a las personas y al planeta.