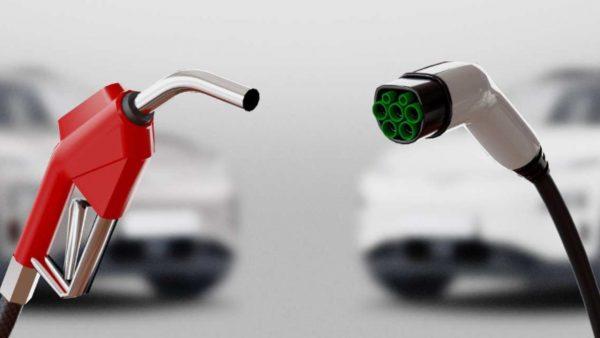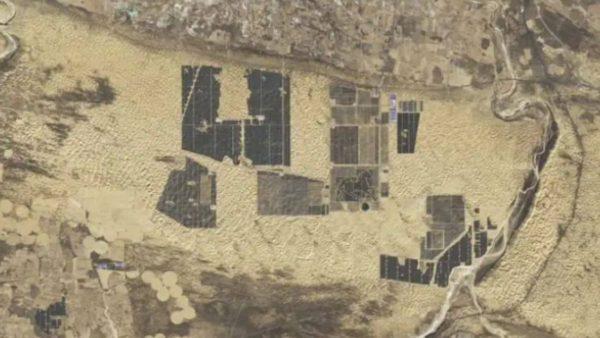Glaciares bajo amenaza: la urgencia de proteger las reservas hídricas en Argentina
En un contexto de asfixia hídrica, el agua dulce se erige como el oro azul del siglo XXI. Qué se puede hacer desde la sostenibilidad.

En un contexto global marcado por la crisis hídrica y el cambio climático, es urgente profundizar la conciencia colectiva sobre el valor del agua como bien común. Defender el acceso equitativo al agua potable no es solo una cuestión ambiental, sino un imperativo ético: el agua es un derecho humano fundamental, no una mercancía. Por eso, organizaciones sociales, ambientales, de pueblos originarios y de derechos humanos en todo el mundo reclaman que su gestión sea democrática, participativa y centrada en las necesidades de las comunidades, por encima de los intereses económicos.

Argentina, un país privilegiado por su vasta riqueza hídrica, enfrenta hoy una batalla crítica por la protección de sus fuentes de agua. A pesar de contar con el 6to mayor volumen de agua dulce del planeta, según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, esa abundancia no exime al país de la responsabilidad de gestionar sus recursos con visión estratégica. Los glaciares -fábricas naturales de agua- se encuentran bajo amenaza, especialmente cuando las políticas priorizan intereses extractivos por encima del bienestar colectivo.
Glaciares en riesgo: torres de agua estratégicas
Los glaciares y ambientes periglaciares constituyen una de las reservas de agua dulce más importantes y sensibles de Argentina. Funcionan como verdaderas “torres de agua” que alimentan los ríos, regulan su caudal y garantizan el abastecimiento en regiones áridas y semiáridas, como Cuyo y el Noroeste. Según el Inventario Nacional de Glaciares (ING), finalizado en 2018 por el IANIGLA (CONICET – Universidad Nacional de Cuyo), el país cuenta con 16.968 cuerpos de hielo: 16.078 en la Cordillera de los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, lo que posiciona a Argentina como el segundo país de América Latina con mayor cantidad de glaciares y uno de los 15 del mundo con mayor superficie helada.
La superficie total cubierta por hielo alcanza los 8.484 km², destacándose provincias como Santa Cruz (3.421 km²), Mendoza (1.239 km²) y San Juan (212 km²). En regiones como Jujuy o Tucumán, si bien las superficies son menores, su importancia para los ecosistemas locales es igualmente crítica. Cabe destacar que muchos de estos glaciares son pequeños y por eso especialmente vulnerables frente a propuestas de desprotección basadas en su tamaño.
Presiones extractivas y conflictos por el agua
El derretimiento acelerado por el cambio climático y el avance de actividades extractivas como la megaminería representan amenazas concretas. Aunque a nivel nacional la minería consume un porcentaje menor del total de agua (alrededor del 1%, según la Cámara Argentina de Empresarios Mineros), este dato no refleja el impacto real en zonas de alta fragilidad ambiental. En regiones periglaciares y salares andinos, la minería suele operar sobre ecosistemas extremadamente sensibles y con disponibilidad hídrica limitada.
Además, la actividad minera puede liberar contaminantes como metales pesados, cianuro o mercurio. Incluso en cantidades mínimas, estos tóxicos pueden inutilizar grandes volúmenes de agua para el consumo humano, la agricultura o la fauna silvestre. Es decir, el problema no es sólo cuánto agua se usa, sino dónde y cómo se usa.

Una ley de vanguardia, pero que está bajo presión
Frente a este escenario, Argentina cuenta con una herramienta legal fundamental: la Ley 26.639 de Protección de Glaciares y Ambiente Periglacial, sancionada en 2010. Esta ley, como recuerda el abogado ambientalista Enrique Viale, es mucho más que una normativa técnica: es una declaración de principios. Reconoce que los glaciares son reservas estratégicas de agua y establece su protección integral, sin distinción de tamaño o estado de conservación.
El Artículo 1° de la ley afirma que los glaciares deben ser protegidos como proveedores fundamentales de agua superficial y subterránea. El Artículo 2° define de manera amplia qué se considera un glaciar, incluyendo toda masa de hielo estable o en movimiento, con independencia de su dimensión. Y el Artículo 3° crea el Inventario Nacional de Glaciares, una herramienta clave para su monitoreo y resguardo.
Hoy, más que nunca, defender esta ley es defender el agua. Porque garantizar el acceso equitativo al agua potable no puede depender del mercado ni de intereses extractivos, sino de una política pública sustentada en la justicia ambiental y en el respeto por los derechos humanos y de la naturaleza.
La referencia explícita al tamaño en la Ley de Glaciares no es un detalle menor: busca cerrar la puerta a cualquier intento de relativizar su protección. Un glaciar, por pequeño que sea, cumple un rol ambiental clave. Por eso, la norma establece restricciones claras. El artículo 6º prohíbe expresamente la liberación de sustancias contaminantes y, de forma aún más contundente, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en zonas glaciares y periglaciares. No se trata de medidas caprichosas, sino de respuestas a daños concretos provocados por industrias que comprometen fuentes vitales de agua dulce.
La ley reconoce algo fundamental: los glaciares, la nieve y el ambiente periglacial forman un sistema indivisible. El agua que fluye en los ríos cordilleranos -y que sostiene a millones de personas y actividades económicas- se origina allí. Alterar una parte de ese entramado natural es afectar al conjunto.
Cuál es el riesgo que representa la megaminería
La experiencia lo demuestra: la megaminería, por su escala e intensidad, representa una amenaza directa. Las voladuras generan vibraciones que debilitan las formaciones glaciares y dispersan polvo que, al depositarse sobre el hielo, reduce su capacidad de reflejar la luz solar, acelerando su derretimiento. El impacto, sin embargo, va más allá. Estas explotaciones a menudo desvían cauces de agua, alterando ecosistemas y afectando el acceso al recurso en comunidades río abajo. La contaminación, por su parte, es un riesgo permanente.
Un ejemplo alarmante es el caso de la mina Veladero, operada por Barrick Gold y posteriormente por Shandong Gold en San Juan. Desde 2015, ha protagonizado múltiples derrames de sustancias tóxicas, contaminando la cuenca del río Jáchal. El más grave ocurrió en septiembre de ese año, cuando más de un millón de litros de solución cianurada se derramaron por la falla de una válvula. Las muestras tomadas revelaron la presencia de metales pesados como arsénico, mercurio y plomo en niveles muy superiores a los permitidos para el consumo humano. Investigaciones posteriores detectaron contaminantes aún más altos, lo que agrava el hecho de que Veladero se ubica en una zona que debería estar protegida por la Ley de Glaciares.
En este contexto, resulta incomprensible y preocupante la intención del presidente Javier Milei de eliminar por decreto la protección de los glaciares menores a una hectárea. Esa decisión significaría, en los hechos, su desaparición forzada. En San Juan, por ejemplo, más de 1.400 glaciares quedarían fuera de resguardo. Y con ellos, desaparecería también una fuente insustituible de agua para las comunidades de montaña.
La defensa de la Ley 26.639 no es un gesto simbólico ni una bandera ideológica. Es una necesidad urgente y estratégica para garantizar el acceso al agua de las generaciones presentes y futuras. Debilitar esa norma para facilitar negocios extractivos no solo desafía la legalidad vigente, sino que deja en claro qué intereses se priorizan: los de las corporaciones por sobre el bienestar colectivo.
Fuente: Carbono News